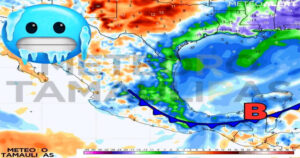No se puede combatir un problema negándose a mirarlo. O, peor aún, haciendo como si mirarlo fuera el problema. Hay, al menos, que distinguir. Una cosa es el problema que nos negamos a mirar. Y otra cosa es el problema que nos causa mirarlo.
Así pasa hoy, en México, con la desigualdad y la ostentación.
A raíz de la boda de un cercano colaborador del Presidente electo, y sobre todo de la difusión de sus fotografías en una revista de sociales, la conversación pública se ha volcado a discutir lo que se advierte como una hipocresía al interior del lopez-obradorismo. Con una mano condenar la ostentación, con la otra participar de ella. Se ha dicho, con razón, que se trata de una incongruencia. Que las imágenes publicadas contradicen el discurso de austeridad republicana del próximo gobierno. Que fue una imprudencia, un dislate, una frivolidad. Hasta una ofensa contra los mexicanos más desfavorecidos (e incluso contra los más privilegiados, que en sus fallidas gracejadas sobre «Lady Langosta» o los «fifís de ocasión» exhibieron la miserable gracia que todavía creen que tienen el clasismo, la misoginia y el racismo malamente disimulados).
Algunas voces han argumentado, con razón, que López Obrador no fue el que se casó. Que él asistió sólo como invitado. Que él no posó para las fotos. Que se trató de un evento privado y no un acto de gobierno. Que la boda no se pagó con recursos públicos. Que el novio todavía ni siquiera es funcionario. Que aparentemente fueron la novia y su familia quienes absorbieron los gastos. Con todo y esos matices, sin embargo, nadie se ha atrevido a justificarlo. Parece existir un amplio consenso, al margen de
antagonismos o simpatías, de que lo de la revista fue un error. Una frivolidad. Un exceso.
Ese consenso, en un ambiente de tanta polarización, llama a la sospecha. Como si tras el ruido del escándalo no quedara salvo la fatiga del análisis. Como si luego de la indignación no pudiéramos o no quisiéramos profundizar. ¿De veras el único problema es la ostentación? ¿Que la boda no debió haberse ofrecido a la mirada de los que no estuvimos allí, porque es una incongruencia, porque el alarde ofende, y ya? ¿No queda nada más que reflexionar o que cuestionar al respecto?
Yo creo que sí. Como se sugería ayer en estas mismas páginas, el episodio ofrece evidencia anecdótica pero ilustrativa de que la confianza lopezobradorista en predicar la virtud no es suficiente para producir comportamientos virtuosos. De que la frugalidad de un hombre, aunque sea el Presidente, no necesariamente irradia para convertirse en la frugalidad de un país o, al menos, de toda su clase dirigente. ¿Hacen falta liderazgos que pongan ejemplo de austeridad y honradez? Sí. ¿Basta con esos liderazgos para acabar con la ostentación y el abuso? No. ¿Entiende el lopezobradorismo esa diferencia? ¿Está listo para hacerse cargo de ella? Ojalá.
Más aún, el episodio en cuestión nos pone enfrente otro espejo que nos negamos a mirar. Desde luego, la ostentación es un problema de formas. Pero el problema de fondo, se haga ostentación de ella o no, es la opulencia. Que las diez personas más acaudaladas de México acumulen la misma riqueza que el 50% más pobre de la población (Informe Anual Oxfam, 2017). El desbalance extremo entre la concentración y la carencia. ¿De qué otra cosa hablamos cuando hablamos de la desigualdad? ¿Y de sus consecuencias en términos de ejercicio efectivo de derechos, de calidad de vida, de desarrollo de capacidades?
Más allá del escándalo por la ostentación, está el hecho cotidiano de la desigualdad. ¿Acaso ese no nos ofende, no nos incomoda, no nos compromete? Esta coyuntura nos ha mostrado qué rápido detectamos la incongruencia y condenamos la ostentación. Pero también qué poco dispuestos estamos a mirar la desigualdad y a discutir la redistribución de la riqueza.
@carlosbravoreg