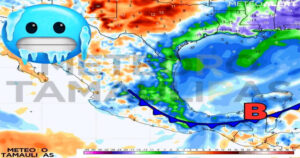Mientras acontece el reconocimiento oficial del Estado mexicano a los resultados de las elecciones en EU (hecho inédito), conviene recordar que mueve en el fondo a esa histórica animadversión que nos une y nos distancia. Es la historia de un odio amoroso o de un amor odioso que nos envuelve y nos estruja.
Siempre, los primeros dos años del mandato del presidente mexicano plantean un desafío que se desenvuelve como un acertijo: cómo resolver con habilidad el juego diplomático con el que se anticipa el riesgo de la probable reelección del ocupante de la Casa Blanca. Resulta curioso que para ello debamos salvar con ventajas el salto
de la muerte que puede implicar que la buena relación conseguida se ponga a prueba en el resultado de las elecciones de cada cuatro años allá. O se robustece la alianza con un mandatario norteamericano que consigue la reelección, o se supera el amargo trance de una tensión con el presidente que pierde la reelección.
En la fórmula de ese acertijo se recrea el maleficio de una vecindad injusta y peligrosa. Los mandatarios mexicanos cargan la pesada losa de salir invictos en esa ruleta que puede premiar o castigar la apuesta.
Todos los mexicanos hemos dicho alguna vez —más en broma resignada que otra cosa— que deseamos recuperar el territorio perdido. Se trata de una simpática manera de socializar un sentimiento de utopía nacionalista. Sin embargo, en el coloquial lugar común se esconde un motivo de rencor anclado a una faceta negativa del presidencialismo mexicano (el que concentra la indeseable memoria de Antonio López de Santa Anna, único culpable oficial de la mayor tragedia nacional).
El legado del republicanismo que adoptamos de EU se manifiesta en el presidencialismo. La sístole y la diástole de cada episodio sexenal de la vida nacional. Paradójicamente, Benito Juárez se refugió en el norte
y consiguió allá las provisiones para regresar con valor a enfrentar al invasor. Desde 1848 cuando se firmaron los tratados de GuadalupeHidalgo han pasado casi 200 años. Los mexicanos somos de memoria elástica, volubles de corazón: olvidamos sin perdonar. Olvidamos cuando el agravio no puede resarcirse porque además tampoco lo quisiéramos remediar.
Empero, mantener esa afrenta es moralmente conveniente porque produce una retórica de mexicanidad.
Las circunstancias en las que se perdió aquel territorio eran perfectas. La codicia de los norteamericanos de aquel entonces por ampliar sus comarcas y el caos de México, especialmente la incapacidad de dar cohesión a los territorios fronterizos por un federalismo ficto y un centralismo ineficaz. Cada vez que un presidente mexicano consigue de EU respaldo y ayuda para afrontar tribulaciones, se coloca como Juárez en su momento ideal. En cambio, cada vez que un mandatario mexicano tropieza al jugar las cartas de esa azarosa relación, se parece un poco al torpe Santa Anna por la incapacidad de remediar la situación.
Después de la invasión y la toma de la CDMX en aquel 1846 y que la bandera de las barras y las estrellas ondeara sobre Palacio Nacional casi dos años, tendríamos que renegar de la precipitación federalista y eso no lo podríamos hacer porque el presidencialismo, síntesis de nuestras dichas y desdichas políticas, se edificó sobre la construcción republicana del federalismo, aunque fuera la calca del norteamericano y, por consecuencia, históricamente disfuncional. El federalismo es la flama ardiente de la República y ambas animan el ser nacional, encarnado en la figura presidencial. Por eso nos resultan profundos los estereotipos de Juárez y de Santa Anna: son las caras de una moneda en el aire, las caras del bien y del mal. Herencia y memoria presidencial.
Por FRANCISCO JAVIER ACUÑA