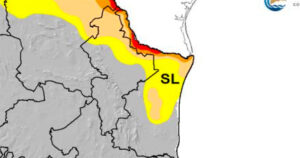El hombre subió a la azotea del edificio donde vivía muy temprano por la mañana, cuando aún estaba oscuro. Aquel lugar solía usarse para tender ropa, y el perímetro estaba bardeado para evitar caídas accidentales. Ernesto se apoyó sobre la barda, con la mirada perdida en el horizonte, donde apenas se adivinaba el amanecer tiñendo de tonos naranja y rojo el cielo.
Había pasado la noche en vela, agobiado, deprimido. El último año había sido difícil; enfrentaba lo que consideraba el reto más complejo de su vida. Había perdido el propósito de vivir, el sentido se le había escapado.
Ernesto había dejado atrás los setenta hacía ya varios años. Estaba pensionado y, en esa etapa de su vida, esperaba tener tranquilidad y paz. Pero algo faltaba. Un vacío profundo lo habitaba y no sabía cómo llenarlo. Su esposa lo había dejado meses atrás. Se lo dijo sin rodeos: “Me voy porque ya no quiero vivir contigo”, y se marchó a casa de su hermana. Tenían tres hijos, todos mayores de cuarenta años. Trató de acercarse a ellos en varias ocasiones, deseaba verlos, convivir con sus nietos, pero fue imposible. Siempre había una excusa, un compromiso, una evasiva:
—No, papá, ¿cómo vas a venir solo? No te podemos dejar así…
—Híjole, ya tenemos un viaje para las vacaciones, no te vamos a poder recibir.
—No te puedo tomar la llamada, estoy muy ocupado…
Las respuestas llegaban cortantes, como puertas que se cerraban una tras otra. Él colgaba con el teléfono en la mano y un nudo en la garganta, mientras en su interior resonaba el eco de una distancia emocional que se había instalado con el tiempo, casi sin que lo notara. Buscó en su memoria a los amigos que tal vez había descuidado, pero no encontró a ninguno. Los que aún frecuentaba estaban fuera de su alcance: uno hospitalizado por una enfermedad grave; el otro, internado en un centro para pacientes con Alzheimer.
Siempre había hecho ejercicio —trotaba, levantaba pesas, últimamente caminaba—, pero ya no encontraba ánimo ni para eso. Semanas atrás visitó a un médico que se anunciaba como psiquiatra y psicólogo. Fue a varias sesiones, pero las sintió superficiales, una pérdida de tiempo y dinero. El doctor intentaba hacerlo sentir bien, sin tocar el fondo de su alma. Cuando Ernesto confesó que había tenido pensamientos suicidas, el doctor se alarmó y le recetó medicamentos, pero solo logró atontarlo.
Y allí estaba, frente a un bellísimo amanecer. Intentó evocar recuerdos felices, pero lo hizo sin convicción. Su conclusión fue tajante: el ciclo de su vida había terminado. Subió al quicio de la barda, respiró profundamente el aire fresco de la mañana y, justo cuando se disponía a saltar, oyó un ruido. Volteó. Un niño de unos diez años también intentaba subir a la cerca.
Instintivamente gritó:
—¡Eh, niño! ¡Bájate de allí, te vas a caer!
El niño seguía en su intento. Ernesto corrió y lo jaló hacia el piso.
—¿Qué te pasa?, ¿te quieres matar? —le espetó.
—¿Qué te importa? —respondió el niño con desdén.
Ernesto notó lo sucio que estaba, y percibió un fuerte olor a solvente. Buscó con la vista y vio una bolsa de plástico y un bolso de mujer con algunas pertenencias.
—¿Estás drogado? —preguntó.
—¿Y a ti qué? —replicó el niño.
—Respóndeme o llamo a la policía. ¿Cómo te llamas?
Ante la amenaza, el chico cedió:
—Eduardo.
—¿Dónde vives? ¿Dónde están tus papás?
—En la calle. No tengo papás.
—¿Murieron?
—No. Me dejaron en un hospicio y nunca volvieron.
Ernesto miró la bolsa y el bolso.
—¿Por qué te drogas? ¿No ves que te hace daño? Eres muy chico…
—Para sentirme bien… y que se me vaya el hambre —respondió Eduardo, con la mirada baja.
—¿Y ese bolso?
—Me lo robé para comprar el cemento.
Ernesto guardó silencio, conmovido. Comprendía la tragedia que vivía ese niño.
—Te ibas a tirar, ¿verdad?
Eduardo asintió. Por su parte, Ernesto pensó: “Yo también.”
—¿Dónde duermes?
—En un edificio abandonado, a dos cuadras… Pero ya no quiero volver.
—¿Por qué?
—Hay unos tipos… te agarran y te alquilan para que otros te hagan… cosas.
—¿Cosas?
—Sí.
Ernesto comprendió. No podía dejarlo allí.
—¿Quieres una hamburguesa?
La expresión de Eduardo cambió. Una sonrisa iluminó su rostro. Era un niño.
—¡Sí! —exclamó.
—Vamos, yo te invito —y lo tomó del hombro mientras caminaban hacia las escaleras.
—¿Y si no han abierto?
—Buscamos un lugar que esté abierto. No te preocupes.
—¿Y una malteada?
—También una malteada.
—Nunca he probado una malteada…
—¡Pues hoy te tomas dos!
Todo había cambiado. El tono de voz de ambos era ligero, alegre. Sus pasos eran ágiles. Allí iban dos seres, en etapas muy distintas de la vida, convirtiéndose, sin saberlo, en el sentido de vida uno para el otro.