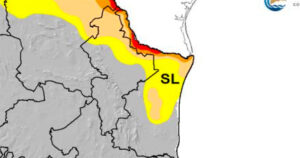Hay algo profundamente perturbador en la forma en que hoy se ejerce el poder en las democracias modernas. Nos venden la idea de que el sufragio popular es el antídoto contra la tiranía, pero los síntomas del absolutismo no solo persisten: se han refinado, camuflado, institucionalizado.
Corea del Norte celebra elecciones, como también lo hacen Venezuela o Rusia. ¿Y qué? La mera existencia de urnas no convierte a un régimen en democrático, así como la existencia de templos no convierte a una sociedad en espiritual. Pero lo verdaderamente alarmante no está en esos regímenes donde la farsa es obvia, sino en aquellos donde la farsa se ha vuelto invisible. Ahí donde el disfraz ha sido cosido tan a la medida que ya no se distingue del cuerpo.
En Estados Unidos, México, Argentina o Colombia, por mencionar democracias “formales”, los presidentes gobiernan como si fueran soberanos temporales. El mandato de cuatro o seis años se vive como un interregno absoluto: concentran el poder, imponen agendas, manipulan organismos autónomos, y, al salir del cargo, muchos siguen operando desde las sombras. Ya no se hereda la corona: se renueva por medio del espectáculo electoral.
La paradoja es escandalosa: elegimos a nuestros gobernantes como si fuesen empleados públicos, pero se comportan como monarcas legitimados por la plebe. La maquinaria democrática, con sus urnas, partidos y debates, se ha transformado en una fábrica de legitimación para decisiones ya pactadas en otro lado. Votamos, sí, pero ¿decidimos? Participamos, pero ¿gobernamos?
La democracia moderna ha domesticado al pueblo con pan y algoritmos. Al político con ambiciones le basta ganar una elección para obtener un cheque en blanco. Promete ser servidor público, pero llega como conquistador. Durante su mandato, todo gira en torno a su voluntad: el Congreso se pliega, los medios editorializan su agenda, y los tribunales, si no se alinean, son acusados de traición.
Esto no es un desvío del sistema; es su núcleo oculto. La democracia no elimina al soberano: lo disfraza. En lugar de una figura vitalicia, tenemos una sucesión de monarcas efímeros que cada vez parecen más reyes de reality show. Gobiernan entre cámaras y encuestas, con el cetro en una mano y el trending topic en la otra.
¿Quién vigila al presidente cuando todo el sistema ha sido diseñado para servirle? ¿Dónde está la soberanía popular si el pueblo solo aparece en los discursos de campaña? ¿Qué democracia es esta, que produce tiranos con fecha de expiración?
El poder sin límites, aunque sea temporal, es una amenaza constante. Porque cuando se concentra en una sola figura, aunque se disuelva en los libros, se perpetúa en la cultura política. Hoy más que nunca necesitamos recordar que el enemigo de la libertad no siempre lleva uniforme ni grita en un balcón. A veces sonríe, se toma selfies y jura lealtad a la Constitución mientras la usa como servilleta.
Y tal vez ahí esté la trampa más profunda de nuestro tiempo: hemos cambiado al tirano por el administrador carismático, al déspota por el tecnócrata con sonrisa viral, pero el poder sigue fluyendo en una sola dirección. Una democracia que permite la concentración del poder, aunque sea por turnos, no es una democracia: es una monarquía rotativa. Y el pueblo, en lugar de elegir a sus servidores, ha terminado aplaudiendo a sus nuevos amos.
Por. Mario Flores Pedraza