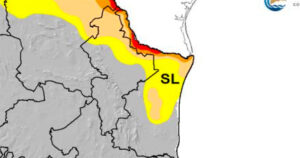En una época, yo diría que ahora que hay negociaciones en La Habana bastante menos, era frecuente organizar en Colombia seminarios, simposios y cónclaves varios, en los que el leit motiv era: ¿Cómo puede contribuir el periodismo a la paz? Lo que viene como anillo al dedo para que discutamos cómo se maneja desde la profesión ese tríptico de periodismo, guerra y paz, que es de los que carga el diablo.
Sentemos un punto de partida. El periodismo no tiene como misión que se haga la paz, ni que prosiga la guerra; es perfectamente asumible que en el mejor cumplimiento de su augusto cometido: informar, explicar, interpretar a la ciudadanía cómo es el mundo en que vive, local, nacional e internacional, cabe suponer que esta sale beneficiada —aunque nadie puede garantizar que siempre sea así— de forma que, en principio, sea más fácil la paz en un país que se conozca a sí mismo, que tenga conciencia de sus debilidades y fortalezas, que otro en el que el periodismo no desarrolle tan alta misión. Pero lo que no existe es una ley de hierro que conecte el trabajo periodístico con la paz o con la guerra. La realidad, más bien a medio que a corto plazo, puede ser esa, pero el periodista no ha venido a traer la paz como decía de Jesús el evangelista Mateo. Ni, claro está, la guerra.
No somos una prolongación del ministerio de Obras Pías, no socorremos al desvalido
Recuerdo una de esas reuniones, celebrada en Cartagena en los años 90, donde el gran interrogante era directamente ese y ocasión en la que conocí al excelente periodista mexicano Roberto Zamarripa. Y la cosa fue que en cuanto se dio a conocer el enunciado me tuve que movilizar como una bala para hacer constar que yo estaba allí de más, porque negaba la mayor en términos de responsabilidad periodística por la guerra y la paz. Roberto se sumó de inmediato a mi posición, tiempo desde el que somos buenos amigos. ¿Cuál es, entonces, el cometido del periodista?
Empecemos por definir lo que no somos. No somos historiadores aunque manejemos materiales que serán un día de utilidad a los historiadores; y otro tanto cabe decir de sociólogos, novelistas, o políticos, si bien algo pueda haber de todos ellos en el ADN de la profesión. Pero, sobre todo, lo que no somos es pastores de almas, pedagogos, constructores de la nación, ni benefactores del Bien Común, aunque, de nuevo, alguien pueda creer que esas bienaventuranzas pueda hacerlas suyas en momento determinado. Recuerdo una reunión para conmemorar el Día del Periodista, celebrada en Bilbao, en la que un joven periodista, animado sin duda de las mejores intenciones, trató de rebatir lo que antecede, declarándose orgulloso de fundir todas esas aspiraciones en su sola persona para el bien de su país y de la humanidad. Solo le repliqué que, estando tan ocupado, a mí no me quedaría tiempo para ejercer el periodismo.
El periodismo hace daño, aunque se adopten todas las precauciones posibles. Si alguien está acusado con verosimilitud y base legal de algo terrible, informamos de ello el periodista es la suma de todo lo que no es: ni esto, ni aquello, ni lo otro, pero con algo de todos ellos; y su cometido es contar, explicar e interpretar sirviéndose de todas esas armas por qué pasan las cosas que pasan. Y como tengo amarga experiencia personal de ello, el cumplimiento de sus funciones puede en ocasiones causar grave daño a inocentes. Como aquel día en que arruinamos la vida a toda una familia por documentar la actividad criminal de un miembro de la misma, aunque fuera no solo nuestro derecho, sino nuestra obligación. El comportamiento del periódico había sido intachable, pero aquella gente no tenía la culpa. En otras palabras, el periodismo hace daño, aunque se adopten todas las precauciones posibles. Si alguien está acusado con verosimilitud y base legal de algo terrible, informamos de ello, pero si se demuestra posteriormente que aquella persona no era culpable de nada, por mucho que publiquemos la versión exculpatoria de las cosas, el mal ya está hecho. El periodismo no es, por todo ello, una profesión para hacer amigos, sino para estigmatizar enemigos, con todos los riesgos inherentes.
No somos una prolongación del ministerio de Obras Pías, no socorremos al desvalido, y si en países gravemente subdesarrollados somos pedagogos de quienes leen el periódico como quien va a la escuela, bienvenido sea, pero eso será solo un subproducto de una labor muy diferente. Y lo que es peor, si en un arrebato extremo de conciencia, modelamos nuestro texto para servir a cualquier Dios, creencia, ideología o sentimiento caritativo en general, con su visión siempre particular del Bien Común, estaremos contaminando nuestro texto, y ya se sabe que el infierno está empedrado de buenas intenciones.
Periodista, no hay camino; se hace camino al andar; nuestra meta es el viaje y no un distante foco de luz que nos conceda la gloria eterna.