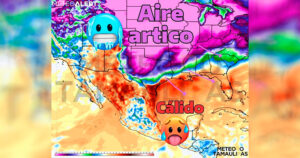Siempre he pensado que es mejor, mucho mejor, ir al supermercado en las noches, porque hay menos tráfico vehicular, más espacios de estacionamiento y menos gente a la hora de ir a las cajas a pagar.
La tienda a la que voy es una empresa trasnacional. Me molestan las tres letras del nombre porque la pronunciamos como lo hacen en el otro lado.
Ni modo, me digo tratando de justificar si consumo, la vecindad y la influencia del país del norte es mucha, por eso me da pena reconocerlo, pero voy a esa tienda porque tiene mejor fruta y verdura.
Después de comparar precios, lograr las ofertas y depositar los productos en el carrito, camino despacio rumbo a la parte frontal de la tienda pensando en lo caro que está todo. En el trayecto, escucho a varios clientes quejarse de los altos costos de la canasta básica y de todo lo demás.
Llegó a la caja número 5 y con harta amabilidad se me acerca una “empacadora” y me pregunta que si me puede ayudar a descargar lo que acabo de comprar en la banda para que el cajero someta al lector del código de barras mis productos.
Al poco rato, me percato que algo detiene el flujo normal de la fila al cobrarle al cliente que me antecede. Creo que hay un problema a la hora de cobrar con la tarjeta de crédito.
Mientras llaman y llega el supervisor, le pregunto a qué hora sale y me contesta que a las 11 de la noche.
—¿Y dónde vive?
—Lejos—, me dice. —Muy lejos. El pesero hace poco más de una hora para llegar a mi casa. Y hace ese tiempo porque es de noche, porque de día, se tarda como 3 horas.
—¿Cuántos años tiene?
—75.
—¿Y tiene familia?
—Sí —me contesta con cierto enfado. Tengo 5 hijos, pero como si no tuviera ninguno.
—¿Cómo es eso? —le pregunto extrañado.
—Así como lo oye. Ninguno de los 5 me llama. A veces me gana la nostalgia y les marco, pero luego luego me cortan. Me dicen: “Qué hay mamá, estoy muy ocupado, después le llamo.
ADVERTISEMENT
—No lo puedo creer—, le contesto.
—Pues créalo —me dice convencida. —Cuando vivía mi esposo y tenía el negocio y bastante dinero, nunca faltaban a la casa. Pedían de todo, desde dinero, que les prestaran la camioneta o el carro y hasta se llevaban algunas cosas de la casa. Cuando murió y se cerró el negocio, dejaron de venir.
—¿Y a usted no le dejó algo en la herencia?
—Fíjese que no. Cuando se enfermó, me dijo que les iba a heredar en vida los “solares” que teníamos y que la casa de nosotros se la iba a dejar a todos en partes iguales. Que ya había hablado con ellos y que entre los 5 me iban a cuidar. Yo no le dije nada, porque sólo pensaba en él y en cómo ayudarlo.
—¿Y luego?
—Pues mire —me dijo cuando terminó la supervisora de arreglar el problema de la tarjeta de crédito, —mi esposo nunca quiso que yo trabajara y en verdad me trataba como una reina. Yo no hacía nada, ni la comida porque teníamos una señora que nos cocinaba y dos muchachas para que arreglaran la casa.
—¿Y ahora?
—Vivo en una casita de madera en la parte de atrás de la casa de uno de mis hijos. El nunca pasa a verme porque mi nuera no me quiere. Por eso me metí a trabajar aquí. Y bueno, con las propinas que aquí saco, pago la luz y el tanque de gas. El agua no, porque es la misma. Es la única ayuda que recibo de ellos. En este trabajo, hacemos como si fuéramos familia. Todos somos gente grande y casi con los mismos problemas: la soledad y el abandono de nuestros hijos.
—¿Puedo escribir su historia, doña Juana?
Al principio me dijo que no. Que le daba pena y que temía le quitaran el trabajo.
—Juana, Creo que es justo que mucha gente adulta conozca su historia para que no les pase lo mismo.
—Así son los hijos de ahora —me dice al depositar lo que compré en la banda y evadir mi petición. —Ya se perdieron los valores. Míreme a mí trabajando a mis 75 años. Si me esposo reviviera y supiera esto, se volvería a morir. Pero ni modo, así me tocó. Yo trabajo duro y no les pido nada a ninguno de los 5. Ya cuando esté tendida en los funerales, tendrán tiempo de verme.
—¡Qué error cometió su esposo, Juana!
—Sí, pero ya ni llorar es bueno. —¡Ah! Y mejor sí escriba mi historia. Para, como dice usted, no les pase a los demás viejos de por aquí.
—Gracias, Juana, —le digo al darle un billete de 50 pesos. —Voy a venir a traerle su historia impresa cuando se publique. En tanto, cuídese.
—Ándele —me dice. —Tráigamela para que mis hijos la lean. No creo que sirva de mucho, pero al menos para que les de vergüenza. Bueno, si es que tienen, —me dice al emitir una leve carcajada.