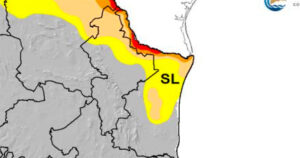Entre el escritor y el lector median las palabras en un pequeño espacio llamado escritorio y un café quizás o un buen vino. Suelen estar ahí las condiciones del clima que prevalece afuera de la estancia. Una pregunta personal que responde a otra y una breve lista mental relacionada con la agenda prevista para después de la charla rondan por la estancia.
En ese estado iluminador de ideas quite usted el vacío. La realidad habitual va llenando los espacios con imágenes. Ambos, escritor y lector, hablan el mismo idioma. Cantan la misma canción y rascan cada uno su singular y purulenta comezón.
A partir de entonces el texto compartido va y viene del libro y el lector, sin descanso, dedica unas palabras al respetable silencio de las tazas. En el texto y sobre las mesas el establecimiento poco a poco se va llenando de gente.
De ese modo un maestro se acomoda enfrente, mientras un obrero husmea por las pastas el nombre que da título al libro. El autor es conocido. Quien lee el libro mira de soslayo a las personas que ahora le acompañan, que piden café y un par de hojarascas.
Entre el humo de las miradas el tiempo consume llamaradas.
– Perdón… qué libro lee? – Cuestiona el obrero que se reacomoda en la silla en lo que hace la pregunta al lector, temiendo tal vez no ser escuchado con eficiencia. Bajo lo cual no sería prudente repetir la pregunta, mucho menos entablar una charla.
– Leo «El espejo del mar» , de Joseph Conrad, seguramente ya habrá oído hablar de el-. Responde el lector que lejos de incomodarse simula o es sincero al mostrar su interés por iniciar una plática con el obrero.
– No. No tengo el gusto- Dijo el obrero.
– Pues se lo presento : Conrad es un escritor que escribió sobre el mar, sobre la violencia, sobre la selva y sobre un país imaginario de América.
– Ah… Veo que es usted un avido lector del susodicho.
Desde el libro, Conrad al escuchar su nombre se había recuperado de la lectura del lector y comenzaba a presentarse ante la pequeña audiencia reunida en esa mesa; había saltado del prólogo y en forma, como en sus mejores tiempos, sintió emoción al escuchar su nombre como en las tertulias de su época.
-Lo cierto es que apenas comencé a leer el libro-. Quiso disculparse el lector y prosiguió. – Pero ya en los primeros párrafos sé que puedo recomendarlo. Por si ustedes gustan leerlo.
-Si claro, muchas gracias- Dijeron el obrero y el maestro al unísono, como en un coro, y se retiraron de la mesa, no sin antes despedirse de Conrad y del lector que estando sometido ya a la experiencia navegable del libro no se percató de su partida.
Cuando el lector se recuperó de la historia que no contaré aquí; en lo que fue contada, se pudo elevar un papalote, alguien pudo bolearse los zapatos en la plaza, quizás pasaron muchas personas y salieron otras mientras que el café iba quedando en silencio. Y el lector, con suave parsimonia, con los dedos desnudos y dormidos cerró el libro.
Desde el balcón que le pareció ahora el libro, el lector pudo reconocer al obrero que instalaba la realidad de su existencia en un poste, y al maestro con una carpeta donde llevaba el expediente completo de sus alumnos de sexto.
Al cambiar de perspectiva, el lector recordó otro libro de Conrad: «El Agente secreto», igual de apasionado y exótico. Era como si la historia pasara en esos momentos por la calle. De a tiro le pareció ver en la banqueta pegada al café a Conrad acompañado de su esposa y sus hijos.
No sabía qué horas eran, pudieron ser muchos años más tarde, pero quien sabe.
HASTA PRONTO
POR RIGOBERTO HERNÁNDEZ GUEVARA