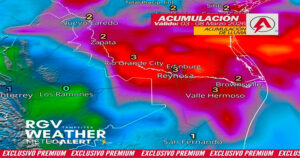El hombre salió de la prisión, aspiró profundamente el aire, este era diferente, era el aire de la libertad. La emoción lo embargó y dijo algo que muchas veces se repite como frase poética, pero pocas como verdad ética:
“Al salir por esa puerta, hacia la reja que me conducía a la libertad, supe que si no dejaba atrás mi amargura y mi odio, seguiría estando en prisión.”
No sólo había perdido 27 años de su vida tras rejas; también había ganado la conciencia de que la verdadera liberación no consiste sólo en romper barrotes, sino en liberar el corazón.
Nelson Mandela fue encarcelado inicialmente por su papel en la lucha contra el apartheid. Tras años de abogar por la resistencia pacífica, la masacre de Sharpeville en 1960 lo llevó a apoyar la vía armada mediante el Umkhonto we Sizwe, el brazo clandestino del Congreso Nacional Africano. Acusado de conspiración y sabotaje, fue condenado a cadena perpetua en 1964.
Durante 18 años estuvo en la prisión de Robben Island, en condiciones brutales: trabajos forzados en una cantera de cal que dañaron su vista, una celda de apenas dos metros, raciones de comida discriminatorias y visitas limitadas a una vez por año. Sufrió humillaciones como ser obligado a vestir pantalones cortos —símbolo de inferioridad— y periodos de aislamiento. Se le ofreció en varias ocasiones la libertad si renunciaba a la lucha, pero se negó. Por eso su encierro duró casi tres décadas.
Cuando finalmente recuperó la libertad en 1990, no buscó revancha. Cuando fue electo presidente de Sudáfrica, tenía claro que su camino hacia la unión requería de gestos que parecían imposibles: abrazar al otro, al enemigo de ayer, como si fuera hermano. Uno de esos gestos fue apoyar públicamente al equipo de rugby Springboks, un conjunto identificado con la minoría blanca afrikaner, cuya camiseta había sido un símbolo tangible del apartheid. En la Copa Mundial de Rugby de 1995, Mandela vistió la camiseta verde y entregó el trofeo al capitán Francois Pienaar. No era propaganda: era reconciliación, un acto que transformó un símbolo de división en emblema de unidad.
Este es el poder de quien persevera (*vincit qui patitur*): vencer no con la espada ni con el rencor, sino con la paciencia, la visión y la determinación de transformar lo que divide en lo que une.
La sentencia proviene de la tradición latina, donde la idea de que la paciencia vence a la adversidad era un principio vital. Los romanos la usaban en la guerra, en tribunales o en la política para recordar que el triunfo no era fruto del impulso, sino de la constancia. No era resignación, era lucha: la victoria pertenece a quien resiste.
La máxima sobrevivió al Imperio. Monjes medievales la adoptaron como virtud, humanistas renacentistas la usaron como símbolo de templanza, y pensadores modernos como Spinoza o Viktor Frankl coincidieron en que la perseverancia da libertad, incluso en medio del dolor.
Hoy, en un mundo de inmediatez y ansiedad, la frase parece contracultural. Vivimos premiando la rapidez y el éxito fácil, pero la vida real no funciona así. Crisis personales, económicas y sociales nos exigen resistir. México lo sabe: los sismos, la violencia y las crisis económicas han recordado que perseverar es el único camino a la reconstrucción.
Descubro que la verdadera libertad no consiste en romper barrotes, sino en vencer las cadenas invisibles del rencor, la tristeza y la culpa. Perseverar es resistir, esperar y mantener viva la dignidad aun en medio de la adversidad. Y es entonces cuando la sentencia latina adquiere su sentido más humano, eterno y trascendental: Vincit qui patitur.