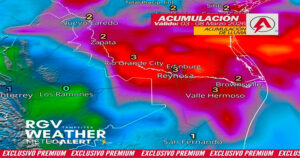El amanecer tenía el mismo aroma de la primera vez que lo besó. Dalia cerró los ojos y dejó que la brisa fresca le acariciara el rostro.
Se sentía feliz, no con esa alegría que desborda y pide ser compartida, sino con una dicha callada, íntima, que le llenaba de paz. Vestida con un estampado de flores, parecía un milagro más de la primavera. El oro y la plata en sus rizos le daban un resplandor sereno que la hacía aún más bella, a pesar de sus sesenta años.
En el porche, con una charola de té y galletas, bebía a sorbos pequeños, dejando que el vapor de la infusión le calentara el alma como lo habían hecho, apenas días atrás, los recuerdos de Raúl. Aún podía sentir sus manos en su talle, recorriéndole la espalda. Era increíble cómo, después de tantos años, él todavía lograba hacerla vibrar. Cuando lo conoció en aquella cafetería donde trabajaba, creyó que su sonrisa lo había embrujado a él; luego descubrió que ella misma había caído en el hechizo.
Después vinieron diecisiete meses de un viaje mágico: escapadas a la montaña, días de playa, la ciudad misma convertida en un escenario distinto, donde hasta la prisa se volvía disfrutable si la vivían juntos. Pero lo mejor eran las madrugadas, cuando el silencio se transformaba en caricias y cada beso llevaba el peso de una promesa.
No importaba el lugar: la cabaña en la montaña, la arena húmeda de la playa o una habitación cualquiera; al encontrarse, el tiempo se desvanecía. Se amaban con una pasión desbordada, con la urgencia de quienes saben que en el cuerpo del otro está su verdadero hogar. Y al final, exhaustos, se quedaban enredados en suspiros, con la certeza de que ese amor era tan real como la sangre que les corría por las venas.
Hasta que llegó la carta. Raúl había viajado a Europa por trabajo, primero un mes, luego más. Las llamadas se hicieron escasas, hasta volverse silencios. Una tarde, en el buzón, Dalia encontró el sobre. Lo abrió con manos temblorosas.
“No tuve el valor de decírtelo antes —escribió—, porque sabía que te estaba traicionando. Perdóname. Madrid será mi casa a partir de ahora.” Allí se detuvo su lectura. El dolor le subió al pecho y lloró hasta que las lágrimas le parecieron infinitas. Algo dentro de ella se había roto.
Los años pasaron. Pretendientes, un matrimonio sin amor, un divorcio inevitable. Y de pronto, en la era de las redes sociales, volvió a verlo: su nombre en una solicitud de amistad. Dudó días enteros antes de aceptar. Cuando lo hizo, un mensaje apareció: tímido, casi culpable, pidiéndole permiso para hablar con ella. Ella respondió. Después cruzaron teléfonos.
La primera llamada fue torpe, llena de titubeos y lágrimas, pero pronto los recuerdos regresaron con una fuerza avasalladora. Decidieron verse. Y lo hicieron. Esa semana juntos fue como abrir un cofre escondido: todo estaba allí, intacto. Dos días antes de partir, él le dijo: —Tengo que regresar a Madrid. Cerrar mis asuntos, vender mis bienes. Me tomará unos quince días. ¿Quieres venir conmigo? Ella dudó. Una parte de sí quería aferrarse a él, pero otra necesitaba saber si su amor era lo bastante fuerte como para volver.
Sonrió y contestó que lo esperaría. Y aquella mañana, en el porche de su casa, mientras disfrutaba el amanecer, se sentía feliz, plena, confiada en que pronto lo vería regresar. El repartidor de periódicos pasó frente a la casa. —Aquí le traigo el diario, doña Dalia. —No lo aviente, que no se moje con el sereno —respondió ella, caminando hacia la reja. Al tomarlo, su mirada se clavó en la primera plana: “Avión con destino a Madrid se desploma en el océano. No hay sobrevivientes.”
El periódico tembló entre sus manos. Y el aroma de la primavera, de pronto, dejó de tener sentido.