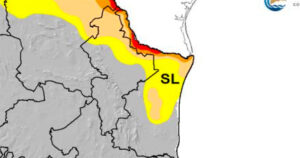La vida no siempre avisa cuando viene una sacudida. A veces basta un giro inesperado —una ruptura, una pérdida, una decisión ajena— para que todo lo conocido cambie de lugar. Y en medio del desconcierto surge una pregunta inevitable: ¿qué hacemos con lo que duele?
La respuesta podría estar en una frase sencilla pero poderosa: “Yo nunca pierdo: o gano, o aprendo.”
Más que un consuelo, es una invitación a mirar los tropiezos con otros ojos, a descubrir que incluso el dolor tiene algo que enseñarnos.
Todos hemos pasado por momentos en los que la vida nos obliga a pausar y replantear. La psicología positiva y la inteligencia emocional coinciden en algo: cada emoción puede ser una aliada si aprendemos a escucharla. Identificar lo que sentimos, reconocer sus raíces y entender nuestros patrones es el primer paso para recuperar el equilibrio.
No se trata de negar el dolor ni de disfrazar la tristeza con frases bonitas. Se trata de transformar lo vivido en crecimiento. Cuando dejamos de reaccionar desde el drama o el impulso, y elegimos responder con conciencia, la calma empieza a tener espacio.
Aprender a soltar también es una forma de sanar. Reconocer las heridas, darles nombre y perdonarnos por los errores propios nos libera del peso que impide avanzar. Así, la experiencia deja de ser una carga para convertirse en maestra.
“Yo nunca pierdo: o gano, o aprendo” implica asumir la vida sin culpas ni derrotas. En cada historia tenemos dos opciones: quedarnos en el papel de víctimas o tomar responsabilidad por nuestro propio camino. La segunda opción, aunque más difícil, siempre devuelve dignidad y fuerza.
La gratitud es otro paso clave. Agradecer lo bueno, lo malo y lo incierto nos ayuda a cerrar ciclos con serenidad y a abrirnos a nuevas etapas sin resentimientos. Porque incluso aquello que no salió como esperábamos, tuvo su propósito.
Y cuando el proceso interior se acompaña de fe, la transformación se vuelve más profunda. Confiar en que Dios —o la vida, según se mire— nos guía a través de cada experiencia, nos da una perspectiva más compasiva y menos dura con nosotros mismos.
No se trata de justificar el daño ni de romantizar el sufrimiento, sino de entender que la paz no depende de los demás, sino de cómo elegimos reaccionar ante lo que nos toca vivir.
Cada día es una oportunidad para practicar inteligencia emocional: reconocer, gestionar y transformar. De eso se trata aprender. De tomar el control, soltar el lamento y decidir qué queremos construir a partir de lo vivido.
Vivir con conciencia y libertad es recordar que la felicidad no llega de afuera, sino del amor propio, del respeto y del valor de estar en paz con uno mismo.
La vida es una sola, y cada experiencia —buena o mala— nos da razones para seguir avanzando. Quien aprende, nunca pierde.
Por Martha Irene Herrera
Contacto: madis1973@hotmail.com