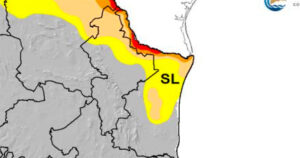El hombre estaba sentado en una banca de la plaza de armas. Tendría entre 85 y 90 años. Lucía un bigote tupido y blanco, ligeramente amarillado por el tabaco. Llevaba un sombrero de paja que le asentaba con naturalidad. Su aspecto era limpio y apacible, y sus manos —curtidas, endurecidas por el trabajo rudo y marcadas por grietas profundas— parecían guardar la memoria de la tierra y de todos los materiales que alguna vez moldeó. Eran manos que contaban historias aunque él ya no las dijera.
Le pedí permiso para sentarme a su lado. Había caminado por todo el centro esa mañana y estaba cansado.
—¿Me permite acompañarlo? —pregunté.
—¡Por supuesto, es una plaza pública! Y aquí la sombra es buena y, por fortuna, no hay pájaros.
Conversamos sobre los pichones y sobre cómo, en esos días, el calor había dado una tregua. El ambiente estaba quieto, como si la plaza observara la escena. No tardó en presentarse.
—Soy Ernesto, Ernesto Reséndez —dijo, extendiéndome la mano.
—Francisco, Francisco Acosta —respondí, estrechándosela.
Le pregunté si era de Tampico y respondió:
—Sí, pero del Tampico original… el que fundaron al otro lado del río, la Villa de San Luis de Tampico.
Así comenzó una charla cálida, teñida por la nostalgia y la metamorfosis de la ciudad, como si al evocarla fuera desdoblando un mapa antiguo.
—Toda mi familia es de aquí —continuó—. Mis padres, mis abuelos… Tampico llegó a ser uno de los grandes emporios petroleros del mundo. Mi abuelo, que trabajó en El Águila, decía que los ingenieros presumían que aquí se producía el 25% del petróleo mundial.
—Me dicen que las condiciones para los obreros eran muy malas.
—Lo fueron, sí —asintió—, pero los trabajadores se organizaron y lograron casi todo lo que pedían: contrato colectivo, sindicato, mejores condiciones. Mi abuelo siempre dijo que ahí le pagaban bien y a tiempo. Fue tan grande el auge que llamaban a Tampico el “Nueva Orleans mexicano”. Los edificios tenían una arquitectura bellísima… algunos aún resisten, aunque descuidados, como viejos testigos que se niegan a cederle el paso al olvido.
Hizo una pausa. El aire pareció detenerse un instante, como si algo dentro de él se reacomodara.
—Para entonces —siguió— aquí era un hervidero de gente que venía a hacer fortuna. Todo esto lo sé por mi abuelo… él estaba enamorado de la ciudad.
—¿Y cómo le fue a Tampico durante la Revolución? —pregunté.
Ernesto dejó escapar un suspiro que parecía venir de lejos.
—Bien, fíjese. Casi no se metían por acá. Las compañías pagaban al ejército para que mantuviera la zona a salvo. La Revolución… —bajó la voz— lo que buscaba era el poder. Sin Porfirio Díaz, aquello se volvió un desorden. Ahora nos quieren vender que fue para mejorar a los pobres. ¡Bah! Puras mentiras. Mucha gente sufrió: perdieron propiedades, mataron a familiares, raptaron mujeres. Por fortuna Tampico se mantuvo a buen resguardo y pudo crecer.
—Indudablemente —dije—, las guerras son, como dice la canción, “un monstruo grande y pisa fuerte”. Siempre sirven a quienes detentan el poder.
Ernesto sonrió apenas, como si una chispa de vida regresara por un momento.
—¿Sabe usted que un ganador del Óscar filmó en Tampico?
—¿Humphrey Bogart? —aventuré.
—Ese mismo. Parte de El tesoro de la Sierra Madre se filmó aquí y la película ganó dos Óscares. Retrata perfecto lo que era Tampico entonces: un puerto alucinante, seductor, casi hipnótico para quienes venían atraídos por una prosperidad tan grande como descontrolada.
—¿Y qué frenó esa explosión de prosperidad?
—La expropiación petrolera. La economía de la ciudad dependía de las compañías. Cuando se fueron, fue una estocada mortal. Y después se acabó el petróleo.
Ernesto alzó la vista, como si buscara en el cielo una imagen antigua que se resistía a volver.
—Yo me recreo en los relatos de mi padre y mi abuelo. Veo ese Tampico próspero, lleno de arquitectura hermosa… gente que venía a buscar un futuro, algunos huyendo de la Revolución, esperando que les pagaran con monedas de oro.
—¿Así lo pagaban? —pregunté.
Pero Ernesto no respondió. Miró al suelo. El viento leve le movió el ala del sombrero. Parecía medir el peso de un recuerdo que ya no sabía si era suyo o heredado.
Tras unos segundos murmuró:
—Me tengo que ir… Mis recuerdos llegan cada vez más tijereteados, intermitentes, a ratos olvidadizos.
Se puso de pie con la serenidad de quien ya está hecho de memoria.
—Posiblemente porque así es la vida —dijo.
Y se alejó despacio, como si caminara no hacia la salida de la plaza, sino hacia un tiempo que solo él podía escuchar.