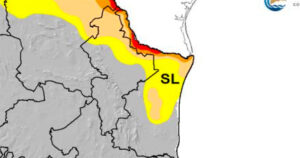La historia y la literatura han retratado con una paciencia casi ceremonial esa vida color pastel que germina en las cúpulas políticas, económicas y sociales del país, universo donde las vanidades desfilan como si fueran méritos y los delirios de grandeza se confunden con destino, un teatro obsesionado con la apariencia aunque la realidad avance en dirección contraria a los febriles afanes de quienes insisten en sostener ese espejismo.
En este país basta que alguien presuma un cargo público, un título de nebulosa procedencia o un espacio mayor en los clubes de las élites para que la solemnidad se incline con fervor, casi casi como lo retrató Spota cuando un príncipe imaginario conquistó salones sin levantar sospecha, confirmando que en este país el linaje se fabrica con la misma facilidad con que se inventa un brindis oportuno.
La devoción por la apariencia tiene un largo expediente que Monsiváis leyó con ironía compasiva, él advertía que estas élites se observan en sus propios retratos como si en ellos residiera la Constitución emocional del país, una religión doméstica donde la nostalgia por un pasado que suele tener negros registros, sustituye a la historia y la fotografía al mérito. La cortesía convertida en espectáculo, que Novo desnudó con su elegancia venenosa, sigue siendo moneda corriente, ellos dominan el arte de saludar como decreto y sonreír como sentencia, convierten cada reunión en una ceremonia diplomática aunque solo estén repitiendo la misma sobremesa de los últimos treinta años.
El humor gráfico de Rius reveló hace décadas que esta clase no necesita burla porque ya vive en ella, personajes que cargan discursos enormes sobre hombros diminutos, figuras que se toman tan en serio que no notan que la caricatura llegó primero y se quedó a vivir en su salón principal.
En cada ciudad estas cúpulas se reproducen como jardines privados donde la genealogía es un deporte de fantasía, ahí se intercambian historias que nadie verifica y parentescos que nadie recuerda, un territorio donde la herencia inventada tiene más peso más que cualquier evidencia y vale más que cualquier acto concreto. Las cenas privadas funcionan como cajas de resonancia, el vino y las exquisiteces para el paladar lubrican glorias nacidas de una febril imaginación que nadie atestiguó, la sobremesa recompone un pasado tan maleable que se ajusta al humor del anfitrión, una memoria que borra episodios incómodos y se edita con la misma destreza con que se retocan las fotos antes de subirlas al “face” o a Instagram. Los aspirantes recién llegados observan el ritual con un fervor casi religioso, ensayan la sonrisa calculada y el tono grave del que pretende pertenecer, imitan gestos que jamás heredarán y creen que la repetición engendra nobleza, sin advertir que la nobleza los mira con una mezcla de hueva, paciencia y fastidio.
Las redes sociales son el gran escaparate, la pasarela de narcisistas y egocéntricos, el templo principal de este país paralelo, ahí se define la jerarquía diaria con un atardecer importado, un brindis bien enmarcado y rostros sobre cirujeados o cargados de maquillaje que dibujan falsas sonrisas y que brillan más en pantalla que en la vida real, un territorio donde la vanidad tiene rango constitucional.
Los gobiernos cambian y esta aristocracia improvisada permanece, ajusta ideología con la rapidez con que cambia el filtro de la última foto, hoy se declara azul y mañana tricolor, progresista si hay reflectores, moldean su pensamiento sin rubor y fiel solo al resplandor del poder que mantiene con vida la sombra que los justifica. Lo paradójico es que la grandeza que evocan no descansa en logros sino en la narrativa que construyen febrilmente cada día, un patrimonio de apariencias sostenido por la mirada ajena y por la voluntad de creer que los acompaña un brillo que solo existe cuando ellos lo proclaman, un prestigio que se evapora y que no resiste un primer análisis.
Los recién enriquecidos agregan un matiz deliciosamente teatral a esta escena, llegan con ambición fresca, volumen alto y urgencia de reconocimiento, confunden el ruido con autoridad y la extravagancia con identidad, y creen que el dinero recién llegado es una vacuna contra la irrelevancia, sin saber que la irrelevancia siempre gana por agotamiento.
Las sobremesas donde conviven viejos linajes y nuevos aspirantes se convierten en duelos de vanidad, ambos bandos destripan al poder con precisión literaria, pero cuando el poder cruza la puerta afinan la voz, corrigen la postura y ensayan reverencias, una coreografía que Novo habría descrito con crueldad elegante. La ironía es que ninguno de ellos controla ya nada, pero todos actúan como si el país les debiera continuidad, repiten anécdotas cansadas y frases heredadas, sostienen la ficción de que aún dictan el curso de los acontecimientos, una ilusión tan frágil que solo sobrevive gracias a la costumbre de no decirles la verdad.
Y cuando la realidad irrumpe sin avisar repiten la frase que consideran inapelable, detrás de cada fortuna hay un delito, sin admitir que ese delito sigue sentado a su mesa sirviéndoles el vino, recordándoles con paciencia burlona que su grandeza nunca fue destino, apenas un espejismo admirablemente sostenido por su necesidad de resplandecer. Todo está bien mientras no vengan el SAT o la Fiscalía a estropear sus ratos infinitos de gula presupuestal y de complicidades ocultas en empresas fachada que ya no ocultan nada. Y es que ahora ya ni el recurso de amparo garantiza impunidades.