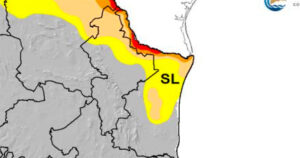El arribo al poder de Andrés Manuel López Obrador no fue producto de un accidente ni una concesión del momento, fue el desenlace de una construcción política larga y calculada donde el polémico político tabasqueño supo tomar distancia del cardenismo sin romper con su herencia simbólica, y dejó atrás la izquierda histórica para disputar el poder en términos reales.
Desde el gobierno de la Ciudad de México construyó una plataforma nacional, gobernó con pragmatismo brutal y frialdad estratégica y sin límites ni prejuicios entendió que el conflicto podía ser un método eficaz para ejercer el poder, nunca lo vio como obstáculo y rompió reglas y viejos acuerdos mediante el uso de la confrontación con la clase política, empresarial y mediática, en un eje narrativo que fortaleció su liderazgo.
López Obrador no buscó la validación de las élites; las sacó del centro del debate, se burló de ellas y las minimizó. Tampoco intentó pactar con los medios tradicionales, los rodeó, y desde la Mañanera impuso una conversación diaria, tensa y frontal, que ocupó buena parte de su agenda y le permitió resistir el desgaste y fijar la agenda pública.
Morena nació como movimiento antes que como partido, se formalizó en 2011 y obtuvo el registro en 2014, pero nunca fue una organización ideológica cerrada, fue una suma amplia de agravios, ambiciones y desplazamientos que solo un liderazgo dominante logró mantener cohesionada. Nunca fue una prioridad dejar constancia de fidelidad a los principios de la vieja izquierda.
Así se generó una coalición donde convivieron militantes históricos de izquierda, operadores priistas desplazados, panistas resentidos, sindicatos, liderazgos regionales y empresarios pragmáticos, grupos que difícilmente habrían coincidido sin un objetivo común, ganar el poder y postergar las diferencias.
El triunfo de 2018 confirmó la eficacia del método, pero también exhibió su fragilidad, el movimiento llegó al gobierno sin haberse ordenado, y el poder no intentó siquiera mantener la armonía, expuso, obligó a decidir y dejó fuera a quienes dejaron de ser funcionales al nuevo equilibrio.
López Obrador gobernó centralizando decisiones y reduciendo el margen del disenso, la crítica interna tuvo costos visibles, figuras fundacionales fueron desplazadas sin estridencia, el mensaje quedó claro, la lealtad política pesó más que la trayectoria, la capacidad o el debate interno.
La sucesión fue el último acto de control del liderazgo presidencial, López Obrador resolvió a favor de Claudia Sheinbaum, una militante de la izquierda desde su juventud, cerró filas y dejó el cargo, pero no dejó una estructura limpia, heredó un entramado saturado de intereses que hoy condicionan la toma de decisiones.
Sheinbaum gobierna con legitimidad electoral y control institucional, pero enfrenta grupos que confunden la cercanía con derecho adquirido por su militancia en el lopezobradorismo, son actores que asumen el proyecto como herencia y no como un mandato, y una estructura partidista habituada a operar por alineación, no por convicción.
Ese mismo patrón se reproduce en Tamaulipas con claridad. Morena no llegó al poder como partido cohesionado, llegó como coalición contra el panismo de Francisco García Cabeza de Vaca, una suma de agravios que coincidieron por necesidad política, no por identidad ideológica.
El triunfo de Américo Villarreal Anaya en 2022 consolidó esa alianza, pero también abrió sus tensiones internas, el gobernador finalmente logró una concentración institucional inédita, fiscalía, poder judicial y aparato anticorrupción alineados, con respaldo federal y sin contrapesos visibles. Salvo la fuerza que tuvo Emilio Portes Gil hace un siglo, no hay registro de tanto poder acumulado en la historia de Tamaulipas.
Desde el Estado el control es sólido, desde la política el conflicto se desplazó al interior del propio bloque gobernante, Morena dejó de ser movimiento al ganar y se convirtió en un espacio de disputa entre grupos con agenda propia y ambiciones adelantadas, son clanes que tienen como única apuesta el usufructo del poder.
Con un historial de lucha desde los setentas del siglo pasado, aparece la familia Cantú Rosas en Nuevo Laredo, con control territorial probado y peso electoral real, una relación funcional con el poder estatal, pero no subordinada, Morena necesita sus votos y su frontera, el grupo necesita margen para seguir operando.
En otro carril se mueve Maki Ortiz, hoy senadora por el Partido Verde, ex panista, prominente calderonista, aliada circunstancial del obradorismo, nunca orgánica ni disciplinada, su fuerza radica en Reynosa y su entorno, su tránsito partidista responde al pragmatismo, no a convicciones políticas. Cumplirá más de diez años con el control político y presupuestal del municipio más importante en población y movimiento económico, y quiere más.
El retorno de Eugenio Hernández Flores, exgobernador priista hoy cobijado por siglas aliadas, terminó de enviar un mensaje claro, el viejo régimen dejó de ser adversario cuando se volvió útil, el pasado pesa menos que la capacidad de sumar estructura; ahora desde el Partido Verde maneja un grupo que suma alianzas y pactos impensables tiempo atrás.
A esto se suman legisladores federales y operadores locales que responden más a corrientes nacionales vinculadas a Adán Augusto López o a Mario Delgado, actores interesados en incidir en candidaturas, presupuestos y decisiones estratégicas rumbo a 2027.
Todos estos grupos comparten una característica incómoda, ya probaron el poder y ya muestran desgaste, sus gestiones acumulan señalamientos de nepotismo, decisiones opacas y alianzas inconfesables que erosionan el discurso de cambio que los llevó al gobierno.
En algunos casos, sus nombres aparecen ligados a investigaciones periodísticas y expedientes públicos donde se cruzan dinero, política y control territorial, no siempre traducidos en consecuencias legales, pero sí en un deterioro visible de credibilidad pública.
El verdadero reto del régimen estatal es que tiene el poder institucional y una estructura alineada, pero enfrenta un ecosistema político saturado de actores que confunden gobernar con repartir, y que asumen el futuro del estado como una negociación permanente entre grupos y cuotas.
Son previsibles golpes de timón claros, medibles, con costos visibles para los propios, y la disputa interna seguirá creciendo, no por presión externa ni por oposición real, sino por por la urgencia inaplazable de ordenar lo que el arribo de Morena al poder en el 2018 permitió juntar sin reglas claras.
La ventaja del gobernador entraña a la vez una paradoja nítida, quienes hoy pretenden disputarle el futuro ya cargan el desgaste de haber gobernado, no representan renovación ni alternativa de un cambio real, son parte del mismo entramado político que prometió cambiar las reglas y terminó reproduciendo viejas prácticas.
En resumidas cuentas, el problema radica en los orígenes nacionales y estatales de las cúpulas políticas actuales: Morena es un condominio donde el hacinamiento exige cambios estructurales para desplegar el ejercicio de la gobernabilidad y pavimentar el futuro.