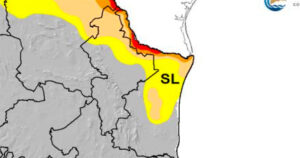“Nombrar el terror es el primer deber de un Estado que no desea vivir de rodillas.”
“No fue un acto terrorista”, afirmó la presidenta al corregir públicamente a la Fiscalía General de la República (FGR), que horas antes había clasificado el estallido de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán el sábado 6 de diciembre como un posible acto de terrorismo. La frase cayó con la naturalidad de quien cree que la realidad se acomoda al discurso. Sin embargo, lo único que logró fue exhibir la distancia abismal entre la gravedad del hecho y la ligereza con que el gobierno pretende narrarlo.
La definición internacional es clara. La ONU, la Unión Europea, la OTAN y el FBI coinciden en que el terrorismo es violencia grave destinada a sembrar miedo colectivo y presionar a la autoridad. Y México, aun con sus vacíos, también lo define así. El Código Penal Federal mexicano en el Artículo 139, lo establece sin titubeos: comete terrorismo quien, mediante explosivos u otros medios violentos, cause “alarma, temor o terror” con el propósito de obligar a la autoridad a actuar o abstenerse de hacerlo.
Los primeros registros del terrorismo moderno —los atentados anarquistas del siglo XIX, los ataques dinamiteros en Estados Unidos o las campañas nacionalistas de principios del XX— muestran un hilo común: el terror no busca solo destruir; busca doblegar. Es un lenguaje cuyo destinatario es tanto la sociedad como el Estado.
Con ese marco histórico y jurídico, el coche bomba en Michoacán encaja sin esfuerzo en la definición. Es violencia grave, deliberada y ejecutada para sembrar miedo y demostrar que el crimen organizado tiene capacidad táctica, recursos y ambición para disputar el control territorial. No cualquiera arma un vehículo explosivo: requiere conocimiento técnico y estructura.
El precedente latinoamericano más conocido es Pablo Escobar Gaviria. Él no pretendía gobernar Colombia; pretendía que el Estado no se metiera con su negocio. Usó coches bomba y asesinatos selectivos para presionar leyes, intimidar jueces y torcer decisiones. Su motivación no era ideológica, pero sí terrorista en el sentido más puro: forzar al Estado a comportarse como él quería. Colombia lo entendió. México finge no entender.
La reacción del gobierno federal ante Michoacán parece diseñada para evitar el peso político de una palabra incómoda. Primero la Fiscalía habló de terrorismo. Luego la presidenta la corrigió desde Palacio. Y la clasificación desapareció. El coche bomba fue degradado a “agresión”, como si la simple elección de un término pudiera neutralizar la naturaleza del hecho.
El gobierno intenta justificar su silencio haciendo sentir sin decirlo, que nombrar un acto terrorista abriría la puerta para que Donald Trump “intervenga” en México. Es una excusa tan conveniente como inexacta. Trump no busca desestabilizar al gobierno mexicano; al contrario, solo intervendría si el propio gobierno se lo permitiera, como ya ocurrió durante el sexenio de López Obrador, cuando la inacción y la protección a ciertos grupos criminales facilitaron su tono de amenaza e intimidación. Lo que realmente teme la presidenta no es a Trump, sino cruzar la línea política que la obligaría a enfrentar a quienes todavía tienen poder y son cómplices.
Cruzar esta línea, lejos de perjudicar al país, beneficiaría a México y a su pueblo, al reconocer la realidad que el gobierno insiste en maquillar.
Nombrar al terrorismo no lo crea. Negarlo no lo elimina. Solo deja al Estado desarmado frente a un fenómeno que ya cruzó una línea roja. Si un coche bomba que mata, intimida y busca condicionar a la autoridad no es terrorismo, entonces México ha decidido que el terrorismo no existe cuando afecta la narrativa del gobierno.
El coche bomba cumple todos los criterios internacionales:
Violencia grave.
Intención de generar terror.
Finalidad de presionar a la autoridad.
Afectación a la seguridad pública.
Y, sin embargo, el gobierno prefiere la comodidad que le da una “simple agresión”. Ese silencio no es prudencia: es miedo. Justo el objetivo del terrorismo.
Al final, la presidenta confirmó, quizá sin advertirlo, que el mensaje del crimen llegó a su destino: un gobierno que teme nombrar lo que lo rebasa, que evita reconocer la magnitud del crimen organizado porque hacerlo implicaría admitir su propia impotencia —o complicidad con aquello que debería combatir.
La negación oficial se vuelve aún más insostenible frente a lo que revelan instancias del propio gobierno. Como expuso Héctor de Mauleón en su columna Coahuayana de El Universal, un reporte de inteligencia federal advierte que la violencia en la zona lleva más de un año escalando “mediante tácticas de narcoterrorismo”.
El terrorismo ya logró su propósito. No solo infundió miedo en la población.
Lo hizo donde más daño causa: en el corazón del poder.