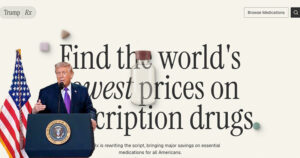Cuando los científicos del CERN anunciaron en 2012 que habían detectado lo que parecía ser el bosón de Higgs, los medios de comunicación no tardaron en bautizarlo con un nombre que parecía sacado del Génesis: la partícula de Dios. El apodo, aunque detestado por los físicos, tenía algo de poético. Habíamos encontrado la pieza que da masa a todo, la partícula que permite que el universo sea tangible y no un desfile de luz sin sustancia. Una especie de verbo subatómico. En otras palabras, sin el bosón de Higgs, no habría cuerpos, ni montañas, ni mar, ni tú leyendo esto. Sólo vacío. Nada. Como si al principio, efectivamente, todo hubiera sido caos… hasta que alguien —o algo— dijo: que haya masa.
Pero el viaje no acaba allí. En paralelo, la ciencia médica ha intentado trazar otra genealogía sagrada: la del gen de Dios. Investigadores como Dean Hamer propusieron que ciertas variantes genéticas, especialmente una relacionada con la expresión del transportador de serotonina, están asociadas con una mayor propensión a vivir experiencias místicas o espirituales. Personas que, sin necesidad de templo ni incienso, sienten a Dios en una caminata por el bosque, en una nota sostenida de Bach o en los ojos de su hijo recién nacido. El alma, al parecer, también podría tener su genoma.
El físico se asombra. Porque el universo, al diseccionarlo, empieza a parecer un código. No una explosión caótica, sino una sinfonía estructurada. Cada partícula, cada fuerza, cada interacción parece cumplir un propósito dentro de una partitura que nadie recuerda haber escrito. Y sin embargo, ahí está: hermosa, coherente, despiadada. Lo más extraño del universo —dijo Einstein— es que sea comprensible.
El médico observa. En cada célula, en cada hebra de ADN, en cada sinapsis que permite que sientas este texto como algo trascendente, descubre un orden que raya en lo milagroso. Un corazón late más de 100 mil veces al día sin que nadie se lo recuerde. Una red neuronal con más conexiones que estrellas en la galaxia te permite amar, odiar, rezar. ¿Es esto sólo biología? ¿O es, como diría Pascal, una máquina tan perfecta que sólo un Dios podría haberla creado… o disimulado?
Desde la filosofía se duda cómo debe ser. Porque detrás del bosón y del gen hay una pregunta más grande: ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué el universo se dio el trabajo de existir, de crear vida, de hacer posible la conciencia? ¿Por qué este universo, y no otro? ¿Es la conciencia una casualidad evolutiva o el objetivo final? ¿Estamos descubriendo a Dios… o simplemente dándole nombre a nuestra ignorancia?
La Semana Santa, ese tiempo que para algunos representa muerte, silencio y resurrección, es también una metáfora de nuestro lugar en el cosmos. Desde la ciencia somos polvo de estrellas —eso lo dice la física—, pero también somos capaces de preguntarnos por el alma y el sentido —eso lo dice la filosofía—, y lloramos al ver nacer o morir a alguien —eso lo sabe cualquier médico.
Puede que la partícula de Dios explique cómo el universo tomó forma. Y que el gen de Dios diga algo sobre por qué sentimos que hay algo más. Pero ninguno de los dos demuestra, ni niega a Dios. Lo que sí hacen es recordarnos lo extraordinario de estar aquí, leyendo, latiendo, dudando. Y que tal vez el milagro no esté en la respuesta… sino en la pregunta.
Porque quizás —sólo quizás— el sentido último no se encuentra en un laboratorio ni en un templo, sino en el asombro. Y en esa delgada línea que separa a un simio evolucionado que observa el cielo… de un alma que, al mirar hacia arriba, aún se atreve a rezar.
¿Voy bien o me regreso? Nos leemos pronto si la IA lo permite.
Placeres culposos: Los soundtracks de Sinners (varios) Lazarus (Kamasi Washington) y el nuevo libro de Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo.
Un árbol de Palo de Rosa para Greis y Alo.