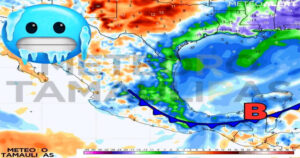Cuando muchacho obtuve mi primer sueldo y lo primero que hice fue comprarme un reloj. Había en ese entonces muchos motivos para hacerlo. Lo tenía soñado desde niño, sería un reloj como ese que compré para cumplir mi sueño, era un Citicen dorado, de aquellos aguantadores.
Yo había visto otros relojes en los aparadores. Relojes muy costosos que fueron ignorados posteriormente por mis bolsillos, un poco vacíos. Incluso me había llamado la atención el reloj Génova que usó mi padre que yo me ponía en ratos cuando se lo quitaba para dormir la siesta vespertina.
El reloj de mi padre tenía poderes extraordinarios y una estética indescifrable y encantadora. Era pesado y de latón porque no se descascaró como otros chafas, que dicen ser de oro y después no. Así más o menos deseaba el mío, pero más grande y bonito… ah, y que durará tato o más que el de mi padre que extrañamente parecía eterno.
Con el tiempo me di cuenta de la extraña fascinación que ese cronómetro ejercía sobre mi. Lo miraba para ver como me miraba con él en la muñeca de la mano. Trataba de que siempre estuviese visible ante la presencia de otro ser humano.
Un reloj era el pretexto para establecer un contacto y entablar a partir de ahí un diálogo. No había problemas para interacturar con otras personas que usara la hora para preguntarla.
En aquel entonces si alguien robaba un reloj era noticia en la ciudad, salía en todos los periódicos y había una investigación judicial que terminaba en las últimas consecuencias. El ladrón cargaba con ese lastre por el resto de sus días, sus horas y sus segundos. Tiempos en que el delito más común era el de robarse una bicicleta mientras alquilabas una revista de Kalimán en el mercado.
Aquellos relojes completamente mecánicos podían desarmarlos y arreglarlos. La relojería era un notable oficio. Había segunderos que se despitaban y luego andaban sueltos adentro de la carátula, pero entonces entraban al quite el minutero y el señor gordito y pequeño te daban la hora. Qué importaba un segundo más o un segundo menos si no era una bomba. Y como quiera lo arreglaba.
Preguntaban ¿Qué tiempo tienes? Tiempo sí tengo, lo que no traigo es reloj para darte la hora, y concluía la broma. Pero entraba la desesperación buscando un reloj entre los compañeros para saber la hora. Nadie traía. Había que ver a qué altura estaba el sol para calculalar más o menos de mediodía la hora de la comida.
Hoy en día aquel reloj Citicen existe vagamente en mi memoria. Lo recuerdo ya maltratado y con una reparación a conciencia, tenía rayaduras que empañaban el diseño y la mica estrellada. Es lo último que recuerdo, porque la memoria no me alcanza para recordar donde pude dejarlo. Así es de ingrato el usuario.
El mundo hizo como yo al mismo tiempo. Muchos relojes han desaparecido de los conciertos donde el pianista se colocaban de perfil en el que se pudiera apreciar su rolex.
Los relojes fueron superados como otros aparatos por los teléfonos móviles que lo contiene. Lugar donde antes de checar la hora das la vuelta al mundo y vuelves en un segundo. Además puedes textear que vas manejando y no puedes hablar pero llegas en un rato. Llevas la oficina en la esquina de un aparato, sacas una cuenta, descubres un precio, te están hablando, no es un reloj necesariamente aunque sigue siéndolo, ya no es lo mismo.
Da la impresión que el reloj de pulsera conserva sin embargo su antiguo oficio de dar la hora y el motivante tic tac que se escucha al oído. Puedo escucharlo, son latidos de un tiempo que ya se ha ido.
HASTA PRONTO.
Por Rigoberto Hernández Guevara