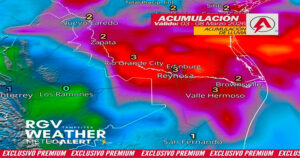En la primera década de este siglo el enólogo Hugo D’Acosta decía a quien quisiera escucharlo que en el Valle de Guadalupe habían logrado hacer muchas cosas –desarrollar la industria vinícola nacional, por ejemplo– porque ahí todo estaba por construirse, porque, a diferencia de ciudades como México, en Baja California no padecían el síndrome de la pirámide azteca, no había imponentes construcciones centenarias que inhibieran a quienes pretendieran hacer algo nuevo, así fuera “pequeño”.
El problema, vemos ahora, es que no sólo gente del vino –que sabe que verá los frutos de su trabajo no en años, sino en generaciones– o empresarios comprometidos con la sustentabilidad, entendieron que el valle era una gran oportunidad.
Y esto hoy amenaza la supervivencia de esa región. El Valle de Guadalupe está condenado a desaparecer como lo conocemos si las cosas que ahí ocurren siguen la ruta actual.
Se requiere prácticamente de un milagro para que la comunidad que ahí vive y trabaja no termine arrasada por la voracidad de antreros y por capital inmobiliario que pretende explotar, sin respeto alguno por los equilibrios ecológicos de una región sin agua y sin servicios para demanda masiva, los atractivos de esa región.
La pregunta es si a alguien le interesa realmente el valle al punto de que se evite un inminente y ominoso destino.
Esto último no es una exageración, sino un pronóstico con bases. Productores vinícolas del Valle de Guadalupe han denunciado que, según estudios, en sólo cinco años, de 2014 a 2019, se perdió 18 por ciento de la tierra agrícola de esa región.
De seguir esa tendencia, aseguran, en el año 2027 quedará menos de la mitad de las 5 mil 445 hectáreas que había en 2017.
Y para 2037 desaparecería todo suelo cultivable. Esa destrucción de valor se debe a que en muy pocos años han proliferado ahí antreros, sector turístico sin control y organizadores de bodas y conciertos masivos. Ir al valle se puso de moda, así sea a costa de matar al valle.
El crecimiento desordenado de hoteles y el establecimiento de antros o multitudinarios foros de conciertos no se podrían dar sin – adivinaron– la fórmula que maldice a México: autoridades que, frente a los intereses del capital, dejan sin aplicar, por corrupción o conveniencia, leyes y reglamentos que, aunque mejorables, protegían una vocación agrícola sustentable de la región que produce 75 por ciento del vino nacional empleando de manera directa a 4 mil 500 personas e indirectamente a otras 10 mil.
Quién quiere una hectárea para sembrar uvas y trabajar por años cuando en un concierto en ese mismo suelo podrías meter miles de personas.
Esa es la especulación que asfixia al valle: Bandamax pretende abrir la Arena Valle de Guadalupe, que se anuncia como una instalación sin parangón en Baja California.
Pero no es la única, también se dan conciertos en el Anfiteatro del Valle – para 7 mil personas. Sólo en la cartelera de este cierre de año en el valle están programadas presentaciones de Intocable, Los Tigres del Norte, Alejandra Guzmán, entre otros eventos. Para salvar al valle se necesitaría que al gobierno federal le interesara: que las secretarías de Economía, Medio Ambiente, Desarrollo Territorial, Turismo (no se rían) y Gobernación, el Congreso de la Unión, el gobierno del estado de BC y el municipal se propusieran que el valle no se nos va a morir frente a los ojos. Ese es el milagro que urge.
Porque algunos en el valle no quieren ser otro Tulum. Pero otros es precisamente lo que quieren: explotar hoy sin freno una maravilla, así se la acaben.