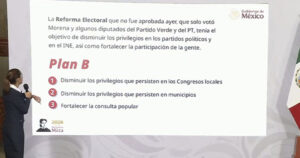En las orillas quedan vestigios que a la larga pintan el cuadro del maestro reloj. Aspiro la calle porque sé que soy el paso que avanza en esta historia. Soy la historia de esta calle cualquiera. En los días aciagos la calle absuelve el llanto en oxidadas alcantarillas. La revuelve con veloces y cruciales nubes que se funden en el infinito. No es nada, son discipaciones del pensamiento.
La calle es un vaivén de personas en curso rumbo al sol. Al polo norte a la simple contemplación de un atardecer al horizonte. Llevan pequeñas encomiendas, minucias para sorprender al fulano.
La calle es el olor penetrante del humo del aceite quemado del motor. Un viejo carro con un viejo adentro lo lleva manejando viendo el retrovisor a cada rato como si lo fuesen persiguiendo los años. Y una nube oscura acecha el calor vaporoso de esta historia.
Las casas corren por las calles y aún las más viejas construcciones, los recuerdos análogos de los vecindarios, los emblemáticos personajes que dieron vida a las leyendas urbanas. Las casas recorren el viento, los ojos, el llanto, el llano despejado del silencio.
Frente a las puertas baila el viento agitando los párpados como pájaros. Escribo en un día claro y transparente frente al presagio del día siguiente. Es el abrazo doloroso, el fútil encuentro con el futuro, el recrudecimiento de las relaciones públicas y privadas hablándome yo, ese extraño. En la calle hay de todo ahorita que la observo .
Habemos de todo. Desde un teléfono celular el joven que va ahí define su suerte de proxeneta. Su vida vaga ahora por los lares de lo ignoto. Es un don cruzando la ciudad, un monigote arrastrando paredes, quebrando vidrios, arrojando pensamientos al aire.
Nada sabemos de la edad que tiene esta vida vista así desde la ventana. Ni de los templos que giran en el entorno, ni de los hospitales, ni de los hoteles de paso. Ignoramos cuál fue el encuentro inicial entre dos personas por la calle y cómo empezó todo.
La calle es un latido, una caparazón de fuego, una mujer desnuda y muy tranquila, la calle se apodera de nosotros, nos hace sus sublimes pasajeros, su incierto destino metido en los mentideros.
Por eso es que las aves cruzan los pantanos planeando aterrizajes en los asfaltos, pequeños aeropuertos existenciales. La noche cae como cae un sendero en el bosque, la noche se va llenando de nosotros en medio de las luces artificiales.
El sigilo de las casas una tras otra en su persecución, como las sonrisas sinceras van juntas con las falsas y la calle avanza entre los coches y árboles que van pasando con el tiempo.
Una sociedad de silencios se escondió tras el biombo que es la niebla al amanecer del llano. La concepción del día hace ejercicios con los primeros rayos del sol antes de que aparezca el esplendor.
En las cocinas clásicas hay sopas, cremas y puré. La preparación huele a especias, embarra la distancia, la suave armonía del alma. La casa debe ser con ventana a la calle para husmear el paso repentino de la gente.
La calle es también del vecino retorcido. El encanto de la bugambilia, la risa infame del quebranto, la lucidez de las viejitas en la parvada. La eterna noche de los chavos que toman a toda hora y por cualquier causa. Los botes de aluminio. La calle encimismada, enseguida de la otra.
Una sesión de preguntas sin respuesta se prende en los largos monólogos de las señoras. En la calle el precio varía según el regateo. La noche se ha llenado de farolas y luciérnagas. Alguien conectó el juego de la ruleta y la calle comienza a escribir la suerte, la vuelta lenta que va, deja poco a poco de dar vuelta y se detiene a tiempo, en su numen… en sus casas.
HASTA PRONTO
POR RIGOBERTO HERNÁNDEZ GUEVARA